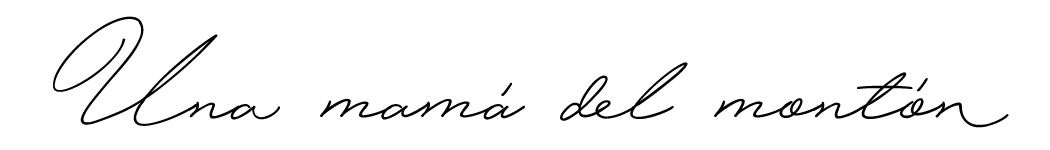Mucho antes de que llegase Olivia a nuestras vidas, Sergio y yo fantaseábamos, imagino que como la mayoría de padres primerizos, sobre como sería y como cambiaría nuestras vidas.
Si algo teníamos claro es que queríamos ser una familia todoterreno, que su llegada no supusiese tener que quedarnos en casa, dejar de viajar, de salir, de ir a cenar, o de lo que nos apeteciese hacer, porque el mundo sigue girando y si no giras con él te pierdes muchas cosas. No queríamos ni perdérnoslas nosotros, ni que se las perdiese ella. Obviamente, respetaríamos sus necesidades, y nuestro ritmo cambiaría, pero no queríamos que fuese una “niña burbuja”.
Tal y como lo pensamos, lo estamos haciendo. Por supuesto que tiene sus rutinas. Entre semana su vida se basa en estar en casa, dar un par de paseos diarios por el parque, ir al centro comercial (para no cocernos vivas durante esos paseos ahora que el sol aprieta como si no hubiese un mañana), echarse sus siestecillas y poco más. Algún día entre semana rompemos la rutina, pero sobre todo cuando llega el fin de semana, y tenemos tiempo, nos gusta hacer cosas con ella. Ir a restaurantes, viajar, hacer alguna escapadita, visitar a la familia. Planes varios.
Sobra decir que el ritmo de esas salidas no es el que era. Nada de salir de copas hasta las 6 de la mañana y quedarse en la cama al día siguiente hasta casi la hora de comer. Hace tiempo que eso quedo atrás. Además, normalmente, a eso de las 12 el cuerpo me pide cama y yo opongo poca resistencia así que prefiero una cena rica en un sitio bonito en la mejor compañía y siempre con ella, que cualquier otro plan.
Como en tiempos, muy, muy lejanos, cuando todavía éramos dos, el pasado miércoles, nos volvimos muy locos, y está vez junto a Olivia, nos liamos la manta a la cabeza y salimos de cenita.
El sitio elegido fue Saporem. Un restaurante con mucha magia situado en la calle Hortaleza, 74. Es de esos sitios que te transmiten buenas vibraciones, que aportan tranquilidad, seguridad. Esos sitios en los que mires donde mires todo es bonito, cuidado al detalle, con una preciosa iluminación y una decoración que ya la quisiera yo para el salón de mi casa.
Y es que es así como nos hicieron sentir, como en casa. Con un trato excelente, un servicio profesional pero al mismo tiempo cercano sensación de haber estado allí antes, como si fuese de la familia, como si ese restaurante que estábamos descubriendo por primera vez formase ya parte de mis recuerdos.




El metre nos acompañó hasta nuestra mesa, nos sentó en una mesa que había en una especie de corrala de techo infinito decorada con “farolillos rojos” que imprimían una mezcla de culturas muy interesante. Espacio entre las mesas, nada de comensales metidos a capón como reza la moda del momento. Sitio para poner el carro de Olivia, moverlo y casi hacer malabares si era necesario
En la misma corrala se festejaba un cumpleaños y alguna que otra parejita celebraba su amor, sin embargo, imagino que gracias a ese altísimo techo, no había una sensación de barullo, no existía ese ruido molesto de voces que en algunos sitios hacen complicada una conversación normal. Punto positivo, sobre todo si vas con un bebé y pretendes que se duerma. A Olivia le costó un rato, pero no por el ruido, sino por todo lo que había que ver, esos farolillos rojos embelesarían a cualquier adulto, imaginaos lo que hacen con un bebé. Lo dicho, Olivia, tardó un rato en dormirse, pero al final cayó, la hora hacia que le quedase poca escapatoria. El tiempo que estuvo despierta, como siempre, lo pasó encandilando con su sonrisa a todo el que pasaba, mirando, cotilleando y descubriendo. Un amor.
¿Y qué cenamos? Porque al final lo importante es la comida, que para eso vas a un restaurante, para ver cosas bonitas hay muchos otros sitios. Cenamos fenomenal, platos muy ricos presentados de una manera muy cuidada. Si a eso le sumas que el camarero que atiende tu mesa es una persona muy agradable, capaz de ser profesional y cómplice al mismo tiempo, el diez de la cena está asegurado.




Lo que cenamos pues, fue lo siguiente: Nido de patata, huevo, picadillo y crema de queso gorgonzola. Un entrante potente con una mezcla armoniosa. Ensalada Saporem; tomates de temporada aliñados con queso de oveja. Rico, rico y con fundamento que diría alguno por ahí.
Como segundo plato Sergio eligió el Pollo a baja temperatura con ensalada de quinoa y yo el Steak tartar (muy mío). Lo de Sergio estaba rico, pero lo mío estaba para chuparse los dedos, con su punto justo de picante y una cantidad generosa como en muy pocos sitios (normalmente cuando pido steak tartar sé que el tema va a estar más bien escaso. A veces pienso que tiene un ingrediente secreto que desconozco, tipo caviar de beluga o similar, y de ahí las tres pinchadas y media que suelen servir).
Si la cena estuvo fenomenal, el postre fue todavía mejor. Nos aconsejaron la “tarta sin sentido de oreo”, y somos de los que se dejan aconsejar así que la probamos y fue una elección deliciosa. La mezcla de texturas y sabores se merecen la recomendación.
Olivia para estas alturas estaba en el séptimo cielo, y allí precisamente fue donde fuimos después de la cena. Cogimos el ascensor que llevaba a la azotea y salimos a la terraza. Llamadme loca, pero me encanta sentir esa brisa madrileña (polución 100%) en alguna de las azoteas de la ciudad. Esa sensación de falso silencio. Ver el ajetreo de la ciudad, el tráfico, las prisas, la gente correr, desde la tranquilidad de las alturas tiene su magia. Palabra de mamá del montón.
De ahí, al coche y a casita, que llega una hora que el mal dormir y la falta de siesta hacen que el cuerpo se me venga abajo. Así que pasito a pasito (¿suave, suavecito?) y con buena letra llegamos a casa, a seguir con otra noche movidita cargada de amor y colecho de supervivencia. Nuestro mundo sigue girando.